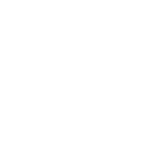“…sed pacientes con todos” 1 Tes. 5:14
Somos seres sociales. Nadie se hace persona a sí mismo. No sin el concurso de los otros. Desde nuestra misma concepción biológica dependemos de alguien. Primero es nuestra madre la que nos envuelve en una atmósfera entrañable y permanecemos atados a ella hasta que nacemos. Después, es cierto, nuestra vida ya no será igual, pero cualquier dimensión por desarrollar mantiene una dependencia de las personas que viven en nuestro entorno. Exceptuando algunas funciones básicas vitales como la respiración, el resto de adquisiciones es el resultado de las relaciones con nuestro medio social. Así es como iremos adquiriendo la madurez de adultos.
Durante mucho tiempo hemos pensado que este desarrollo personal es producto de las interacciones que se producen entre un “maestro” y un “discípulo”. Sin embargo, las relaciones entre “iguales” juegan un papel de primer orden en la consecución de aprendizajes. Son muchos los investigadores que han probado experimentalmente las ventajas de este tipo de asociación. Entre otras muchas, se ha evidenciado la mejora en la adquisición de destrezas y la socialización, el control de la agresividad, la adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo y el deseo de mejorar. Es en esa red compleja de relaciones donde se forja el progreso personal. Acostumbrados como estamos a la competitividad de nuestro salvaje capitalismo económico y social, nos cuesta entender que el trato entre iguales y los proyectos basados en trabajos cooperativos nos enriquecen individualmente y estimulan el desarrollo de nuestra comunidad.
Una vez asumida esta interdependencia, deseamos establecer unas relaciones sociales sanas, por lo que resulta imprescindible comunicarnos. Activando esta capacidad -quizás el más grandioso don que Dios nos otorga- intercambiamos conocimientos y emociones y comprendemos realmente a los demás. En este sentido, la principal barrera en la comunicación interpersonal es nuestra tendencia a juzgar, a aprobar o desaprobar lo que nos dicen. Juzgamos cuando evaluamos al otro desde nuestros propios valores y no por los suyos. Una comunicación real, por el contrario, se da únicamente cuando vemos las ideas y actitudes de la otra persona desde su propio punto de vista y nos damos cuenta de cómo le afectan. Al situarnos en un plano de mutua confianza y respeto, eliminamos los prejuicios que se interponen en nuestra mutua comprensión.
Por otro lado, resulta evidente que nuestras diferencias, grandes o pequeñas, son en ocasiones un obstáculo para la comunicación y comprensión mutuas. Esto, no obstante, no es inevitable. La gran preocupación de los grupos con una fuerte identidad es la del temor a disolverse si aceptan las diferencias o discrepancias en los miembros de su comunidad. Sin embargo, en este temor residen los obstáculos para nuestro progreso personal y nuestra madurez como grupo. El hecho de que seamos diferentes no resta identidad o poder al grupo. Al contrario, es precisamente en esta cualidad donde radica su riqueza. Nuestra pequeña comunidad, como cualquier otra, es diversa.
Hay que admitir, sin embargo, que la mayoría de nosotros buscamos la homogeneidad en el grupo porque lo diferente es incómodo y resulta hostil para la integridad de nuestras convicciones. Suponemos que las diferencias de criterio nos dividen y acaban con nuestras señas de identidad. Por supuesto que un credo común resulta imprescindible para mantener cohesionada una comunidad que desea ser fiel a sus principios, pero otra cosa es impedir cualquier manifestación no considerada absolutamente ortodoxa en todo detalle. Es un reto que hemos de superar si no queremos convertirnos en caudillos de un fundamentalismo intransigente. La diversidad supone un estímulo y en la iglesia, que es una comunidad heterogénea, todos estamos en un plano de igualdad, “…pues el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,… (1 Cor. 12: 12) y “…porque uno es vuestro Maestro, y vosotros sois hermanos.” (Mat. 3: 8b). Pero, al mismo tiempo, tenemos responsabilidades para con los demás. Cada uno es guarda de su hermano; no por el deber de actuar como su vigilante y juez, sino por la obligación de comprenderlo cuando se levantan los muros del rechazo y respetar, y no tan sólo tolerar, sus divergentes puntos de vista.
El apóstol Pablo aprendió, a través de una experiencia traumática, que siempre dependemos unos de otros, que nadie debe ser rechazado en nuestra comunidad de iglesia por ser distinto, que todos somos válidos en el servicio a Dios y a los demás, que él no era mejor que los gentiles que no conocían a Dios, que los muros que nos separan no han sido puestos por el Creador sino por el ser humano. Y nosotros, desde nuestro agujero oscuro y calentito por el que nos asomamos y juzgamos, insistimos en levantar barreras de incomprensión y exclusivismo.
El valor de una comunidad es tanto mayor cuanto más rica es su diversidad. Los niños, que aún no han logrado reconocer el valor de la diversidad, mantienen una actitud egocéntrica que les impide ponerse en el lugar de los demás. Se trata de una disposición totalmente natural que les ayuda en el desarrollo de su personalidad, facilitando la formación de su autoimagen y promoviendo la estima de sí mismos. Pero al vivir inmersos en una red social estamos destinados, necesariamente, a entendernos. Y es que, en el designio de nuestro Dios, la condición social del ser humano es el procedimiento mediante el cual nos convertimos progresivamente en personas maduras.
José Antonio M. Moreno, Profesor de Psicología y Pedagogía